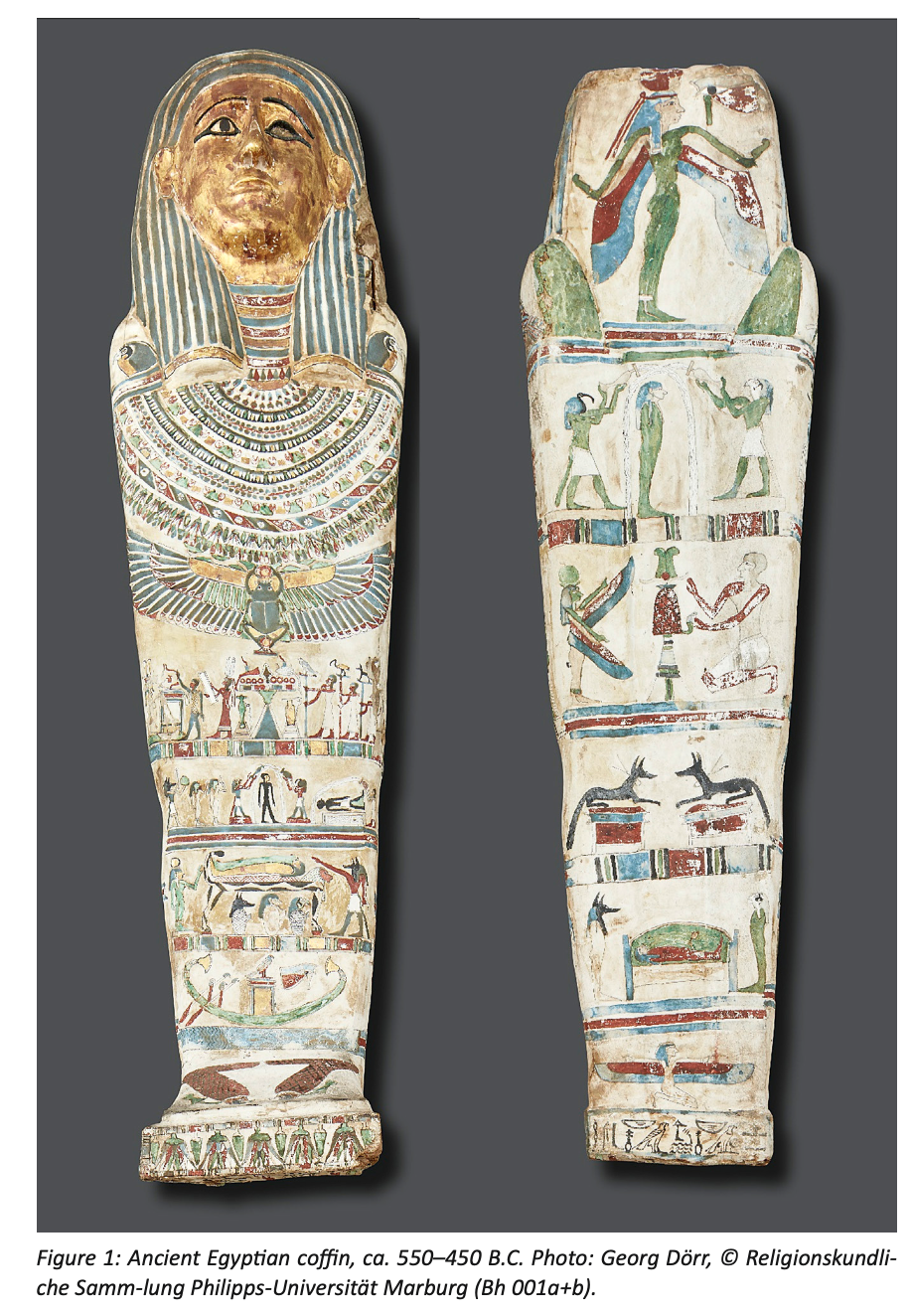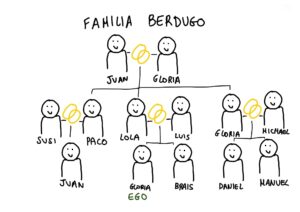Introducción
En septiembre de 2022, la reina Isabel II la palmó. Personas de todo el mundo se sorprendieron y lamentaron la pérdida de la «reina madre». Los medios de comunicación, otras monarquías, líderes gubernamentales y ciudadanos de diferentes países expresaron sus condolencias a la familia real. Durante más de una semana, todo lo que vimos fueron montajes de videos de la Reina, información sobre su reinado y amables mensajes hacia su figura.
En Internet, las cosas fueron un poco diferentes. Para las cuentas de memes y los consumidores de Internet, la muerte de la Reina provocó una avalancha de memes y videos graciosos. Todos los días parecían memes sobre la muerte de la Reina, la familia real y sobre cada polémica dentro de Buckingham. El contraste entre el luto y la sátira me sorprendió. En los medios tradicionales todo era serio y solemne, mientras tanto en Internet, la gente criticaba a la monarquía, se burlaba de los problemas de la familia real y, al final, se mofaba de la difunta Reina.
Creo que el arte del humor consiste en contar la verdad, por oscura o amarga que sea esa verdad. Creo que, en este ejemplo, eso es exactamente lo que sucedió. La gente estaba diciendo la verdad sobre la monarquía, su pasado y sus errores.
Vivimos en una era impulsada por una lógica hiper-memética, en la que casi todos los eventos públicos importantes generan una avalancha de memes (Shifman, 2014, 4).
¿por qué hablar de esto?
En un seminario que cursé el semestre pasado, asistí a una conferencia de Carlo Severi. Es un académico que, entre otras cosas, ha acuñado el término imágenes intensas (intense images). Cuando empezó a definir lo que eran estás imágenes una bombilla dentro de mi cabeza se encendió y pensé: esto son memes.
El título del seminario era Amerindian Graphism between Mexico and the Andes. A simple vista no parece que tenga mucho que ver con los memes (porque no lo tiene) pero yo me las ingenié para hacer mi trabajo final sobre este tema y relacionarlo con lo que Carlo Severi nos había explicado.
Investigando para este trabajo leí muchos artículos sobre memes y aprendí cosas bastante interesantes, asi que voy a intentar resumirlas en este post y compartirlas con vosotros 🙂
¿Qué es un pictograma?
Severi argumenta que la escritura pictórica no se toma lo suficientemente en serio en el mundo de las ciencias lingüísticas.
Un pictograma es una representación gráfica entendida como un signo que traslada información de un objeto concreto de forma figurada sin necesidad de utilizar el lenguaje. En otras palabras, un pictograma es un dibujo simple que, sin necesidad de acompañarlo con un texto explicativo, es capaz de trasladar un mensaje.

Para Severi «las escrituras mesoamericanas se consideraban 'pictogramas' en el sentido más débil del término. Se consideraban muy alejadas de los signos lingüísticos y, por lo tanto, ilegibles» (Severi, 2022, 166). Para analizar los sistemas de comunicación, no podemos depender solo de fuentes de escritura textual porque «el uso de la escritura nunca abarcó ni siquiera remotamente la totalidad de un lenguaje» (Severi, 2022, 166).
Carlo Severi dijo (en una de las conferencias a las que asistí) que debemos resaltar la importancia de las imágenes en el estudio del lenguaje. La evolución no solo lleva a la escritura textual, la escritura pictórica también evoluciona y es compleja. La imagen y el texto no funcionan solo como formas separadas de comunicación, podemos ver híbridos entre imagen y aquí es donde entran los memes.
¿Qué es una imagen intensa?
La definición de una imagen intensa según Severi es «una imagen que se refiere a la memoria de otras imágenes implícitas o invisibles» (Severi, 2022, 189). En otras palabras, las imágenes intensas contienen conocimientos implícitos y para leerlas se necesita información previa. Para Severi, dos procesos cognitivos crean imágenes intensas: (1) combinar una imagen con la memoria de otras imágenes (quimeras) y (2) imágenes básicas que se refieren a la memoria de palabras individuales (o grupos de palabras).
Defiendo que los memes se pueden definir como imágenes intensas porque para entenderlos se requieren ciertas habilidades y conocimientos. Especialmente se puede ver esto al comparar los memes con los medios de comunicación tradicionales:
En otras palabras, los entornos de impresión tradicionales requieren un conjunto relativamente pequeño de estrategias y habilidades de comprensión de lectura, mientras que los entornos en línea requieren no solo habilidades tradicionales de comprensión de lectura, sino también nuevos tipos de conocimiento para localizar, evaluar críticamente, sintetizar y comunicar información de manera efectiva en Internet (Procházka, 2015, 53).
qué son los memes
Existen cientos de definiciones para el término meme. Sin embargo, la primera vez que se utilizó la palabra fue en el libro «El gen egoísta» de Richard Dawkins. El término meme era una referencia a la palabra gen, pero en lugar de referirse al elemento más básico con información genética, se refería al elemento más básico con información cultural. Para Dawkins, las canciones, las ideas, las melodías, la ropa e incluso la religión eran memes. Los analizó desde un punto de vista biológico: «los memes se propagan en el conjunto de memes al saltar de cerebro en cerebro a través de un proceso que, en sentido amplio, se puede llamar imitación» (Marwick, 2013).
Otra definición aplicable a los memes es la de imagen macro. Una imagen macro es una imagen con texto superpuesto (García Huerta, 2014). Normalmente, consiste en una imagen (un dibujo o una foto) y un mensaje (irónico, divertido o ingenioso). Esta definición podría adaptarse a los primeros memes, que se ajustan a la categoría de «Advise Dog».

Estos primeros memes básicos consisten en la misma imagen fija (normalmente un animal), pero con textos diferentes. Cada persona podía modificar el meme para expresar algo diferente.
La definición más precisa de los memes es una combinación de la definición hecha por Patrick Davison y la definición propuesta por Limor Shifman. Primero, «un meme de Internet es una pieza de cultura, típicamente una broma, que gana influencia a través de la transmisión en línea» (Davison, 2012, 122) y segundo, un meme es «información cultural que se transmite de persona a persona, pero que gradualmente se convierte en un fenómeno social compartido» (Shifman, 2014, 18). Estas dos definiciones combinan los tres aspectos más importantes de los memes de Internet: humor, transmisión en línea y fenómeno social.
Aun así, podemos encontrar excepciones y a veces los memes no alcanzarán una gran audiencia y no se convertirán en un «fenómeno social compartido». A menudo, los memes se crean dentro de un grupo pequeño, en Internet esto se llama memes de nicho. Se crean para ser entendidos solo por ciertas personas, es decir, no tienen como objetivo ser populares.
Según Davison, los memes están compuestos por tres capas: manifestación, comportamiento e ideal. El ideal define el comportamiento del creador, es la chispa que lo inicia todo. El comportamiento es la acción tomada por el individuo. La manifestación es el fenómeno observable externamente, el resultado, el meme en sí mismo. Veamos un ejemplo. Imagina que ves un gato y piensas que los gatos son divertidos y lindos. Eso es el ideal. El comportamiento en reacción a ese ideal es tomar una foto y editarla. La manifestación es el meme final. Subes la foto editada a Internet y nace un meme. El proceso, iniciado por un ideal, nunca está totalmente terminado porque otras personas interactuarán e incluso usarán tu foto para crear otros memes y, por lo tanto, el proceso continuará.
Características de los memes
En esta sección, quiero explicar cinco características que definen a los memes: hibridez, intertextualidad, multimodalidad, fidelidad y su condición de ser procesuales.
Los memes son híbridos. Están constituidos por una imagen o dibujo y un texto que está incrustado o junto a ellos. Estos dos elementos combinados son el meme: la imagen completa. Hay algunas excepciones y es posible encontrar un meme que no tenga texto, pero no es común.
Como afirma Shifman (2014), los memes se comunican con otros memes a través de nuevos memes. Es decir, generalmente, para crear un nuevo meme se establece una relación intertextual (copia, parodia, apropiación…) y los memes antiguos y nuevos siempre están relacionados, interactuando y evolucionando.
«Esta evolución también se produce por acumulación: las imágenes sucesivas (auténticas hipérboles visuales) obligan a las nuevas a ser cada vez más delirantes, (…) tomadas en su conjunto, sugieren una idea de clímax retórico» (Ruiz Martínez, 2018, 1011).
Los memes son multimodales. En primer lugar, porque casi siempre son una combinación de texto y una o más imágenes. En segundo lugar, porque pueden adoptar la forma de una imagen estática, un video o un GIF. En tercer lugar, los memes se experimentan en una variedad de plataformas: foros en línea más especializados como 4chan o Reddit, y redes sociales populares como Twitter, Facebook, Instagram o TikTok.
La forma en que funcionan estas diferentes plataformas también influye en la forma en que las personas consumen y crean memes. Una de las características que originalmente se definió como la más importante, debido a la importancia que Dawkins le dio, es la fidelidad. Según Dawkins, para que un meme sea exitoso, debía tener una alta fidelidad.
Es decir, al replicarse, debería mantenerse lo más similar posible al original. Sin embargo, se ha demostrado que la alta fidelidad no es una cualidad necesaria para que un meme sea exitoso. De hecho, «los memes remixados marcados por una baja fidelidad se basan a menudo en formas de humor virtualmente ilimitadas. Estos memes se desarrollan constantemente a partir del patrón original y su evolución sirve como un catalizador para la fecundidad» (Procházka, 2015, 64).
En conclusión, en contra de lo que Dawkins había propuesto inicialmente, la fidelidad no es crucial para que un meme sobreviva. Muy a menudo, la transformación del meme es lo que mantiene vivo y circulando al meme.
los memes como proceso
Los memes son un proceso. Como expliqué anteriormente, un meme no es la imagen final. La experiencia del meme contiene el ideal, el comportamiento y la manifestación. «Una idea generada por una sola persona y no transmitida a otros no es un meme» (Knoebel y Lankshear, 2005). Para que un producto (imagen, video, sonido) sea un meme, necesita ser creado, subido a Internet y compartido por personas en una compleja red de interacciones. Autores como Ruíz Martínez argumentan que deberíamos hablar de memética o proceso memético en lugar de hablar de memes como objetos estáticos: «Ni la imagen original ni cada una de las variantes que circulan son memes; es la estructura semiótica que surge del reconocimiento del patrón en las variantes, lo que en última instancia se propaga fuera del contenido, la intención del usuario (…). Por tanto, es preferible hablar de memética o del proceso memético en lugar de memes como objetos» (Ruiz Martínez, 2018, 1003).
Explicando memes
En la última parte del ensayo, analizaré memes utilizando la teoría de imágenes intensas explicada anteriormente. Primero, tenemos el meme «Trying to colonize heaven» (Intentando colonizar el Cielo).

Como hemos comentado al principio, los memes suelen ser imágenes híbridas. En este caso, tenemos una imagen, probablemente editada, y texto. Es imposible entender el meme sin ninguno de ellos. Este meme sigue el formato de un meme de Twitter. En la aplicación social Twitter, puedes subir una foto y agregar una descripción que se muestra sobre la foto. El propio tuit no se considera un meme (es solo un comentario divertido, una broma), pero si se vuelve popular y comienza a ser compartido en otras plataformas como una imagen, se convierte en un meme. Este tipo de formato se ha convertido en una forma popular de crear memes.
También es imposible entender el meme fuera del contexto de la muerte de la Reina. Podemos definir este meme como una imagen intensa, ya que se creó utilizando uno de los procesos cognitivos descritos por Severi. Es una imagen básica que se refiere a la memoria de un grupo de eventos (el pasado imperial y colonizador de Inglaterra y el de la Reina), es decir, contiene conocimientos implícitos. Como argumenté antes, el meme no es la imagen en sí misma ni siquiera la combinación del texto y la imagen. El meme nace al relacionar el pasado imperial con la muerte de la Reina a través de un puente humorístico (mostrando a una mujer que se asemeja a la Reina agarrándose agresivamente a una puerta).

«Reagan and the Queen in Hell» (Reagan y la Reina en el Infierno).
Este meme es una imagen editada de la Reina Elizabeth y Ronald Reagan en el infierno y el texto «YAY Heaven!! – Nah fam lmao». Primero, traduzcamos el texto. «YAY Heaven!!» se traduce como una exclamación feliz de la Reina, quien después de morir cree encontrarse en el cielo (Yay el cielo!!).
En respuesta, Ronald Reagan dice «Nah fam lmao». «Nah» es una forma coloquial de decir no, «fam» es una expresión que se usa para referirse a un buen amigo y «lmao» es un acrónimo que significa «me parto de risa», una forma popular en Internet de expresar sorpresa o consternación ante un evento impactante. A menudo se usa en contextos humorísticos.
Este meme utiliza la muerte de la Reina como excusa para expresar una opinión política crítica sobre Reagan (las políticas neoliberales que llevó a cabo durante los años 80). También implica que si Reagan está en el infierno debido a sus acciones, la Reina también ha cometido acciones cuestionables y debe ser criticada. En un análisis más profundo, podemos afirmar que este meme es un «meme de izquierda» porque tiene como objetivo criticar a una de las figuras más importantes del neoliberalismo, Ronald Reagan, utilizando la sátira. También destaca las acciones y el papel político de la Reina. Otro matiz de este meme es la ironía de la Reina pensando que irá al cielo y Reagan sabiendo que no lo hará.
Como hemos visto, estos memes tienen características comunes:
- Son imágenes híbridas, multimodales.
- Forman parte de un proceso complejo, cada uno de ellos relacionando el tema principal con diferentes eventos, que se inició con el objetivo de burlarse de la muerte de la Reina.
- Contienen una gran cantidad de conocimiento implícito y requieren información previa para ser comprendidos. Combinan imágenes con la memoria de otras imágenes y se refieren a eventos pasados. Por lo tanto, son imágenes intensas.
Conclusión
Para entender los memes, es necesario conocer información previa que permita comprender el conocimiento implícito que contienen. Los memes se crean mediante la combinación de una imagen con la memoria de otras imágenes o mediante la referencia de imágenes básicas a la memoria de palabras (eventos, chistes, rumores, etc.). Este proceso, definido por Severi como el proceso cognitivo de creación de imágenes intensas, se refiere al proceso técnico de crear un meme, mientras que la explicación de Davison sobre los componentes del meme (manifestación, comportamiento e ideales) se refiere al proceso creativo.
Referencias
- Davison, P. (2012). The Language of Internet Memes. In M. Mandiberg (Ed.), The Social Media Reader (pp. 120-134). New York University Press. https://doi.org/10.18574/nyu/9780814763025.003.0013
- García Huerta, D. (2014, marzo-agosto). Las imágenes macro y los memes de internet: posibilidades de estudio desde las teorías de la comunicación. Paakat: Revista de Tecnología y Sociedad, 4(6).
- Knoebel, M., & Lankshear, C. (2005, November 30). Memes and affinities: Cultural replication and literacy education. Rep. National Reading Conference.
- Kostadinovska-Stojchevska, B., & Shalevska, E. (2018). Internet Memes and their socio-linguistic features. European Journal of Literature, Language and Linguistics Studies, 2(4), 158-169. https://doi.org/10.5281/zenodo.1492894
- Marwick, A., & American Sociological Association. (2013). Memes. Contexts, 12(4), 12-13. 10.1177/1536504213511210
- Procházka, O. (2015). Internet Memes – A New Literacy? Ostrava Journal of English Philology, 6, 53-74.
- Ruiz Martínez, J. M. (2018). Una aproximación retórica a los memes de internet. UNED. Revista Signa, (27), 995-1021.
- Severi, C. (2004). Capturing Imagination: a cognitive approach to cultural complexity. Journal of the Royal Anthropological Institute, 10, 815-838. https://doi.org/10.1111/j.1467-9655.2004.00213.x
- Severi, C. (2012). The arts of memory. Comparative studies on a mental artifact. HAU: Journal of Ethnographic Theory, 2(2), 451-485.
- Severi, C. (2022). On complex picture-writings. Chimeras, pictographs, and writings in the Native American arts of memory. In Image, Thought, and the Making of Social Worlds (pp. 165-194). 10.11588/propylaeum.842.c10810
- Shifman, L. (2014). Memes in Digital Culture. CRC Press.